La temporalidad histórica de
la “tercera ola” transcurre desde la “revolución de los claveles” en abril de
1974 en Portugal a la caída de la Unión Soviética , que abarcó los últimos dos meses
de 1991. Políticamente, esos años pueden ser pensados como una gran transición
epocal del autoritarismo a la democracia. Las concepciones hegemónicas de la
ciencia política de la época coincidieron en considerar la consolidación de las
“democracias liberales” como el signo definitorio del proceso. Sin embargo, hoy
puede ser repensado este itinerario mundial, con el panorama que dan los años
transcurridos y a la vista de los nuevos fenómenos asociados a la crisis del
capitalismo global.
Por Edgardo Mocca*
(especial para La Tecl@ Eñe)
La década del ochenta
y comienzos de la del noventa del siglo pasado fueron predominantemente
observadas desde el pensamiento político como el tiempo de la redemocratización. El
teórico estadounidense Samuel Huntington supo codificar esa época mundial como
la “tercera ola democrática”; las dos anteriores habrían sido la de la
revolución francesa y la independencia norteamericana de fines del siglo
dieciocho y la que se abriera después del triunfo de los aliados en la segunda
guerra mundial.
Resulta sintomático
que la tercera ola exprese el cierre –sorprendentemente sincrónico- de ciclos
históricos de contenido, duración, alcance histórico y ubicación geográfica
diferentes, pero entre los cuales pueden establecerse significativas conexiones
simbólicas. En Portugal y España
comporta la caída de regímenes autoritarios de contenido corporativo y
conservador emergidos antes de la segunda guerra y plenamente inscriptos
después del final del conflicto en la lógica de la guerra fría surgida entonces
entre sus dos grandes ganadores: Estados Unidos y la Unión Soviética.
También
La temporalidad
histórica de la “tercera ola” transcurre desde la “revolución de los claveles”
en abril de 1974 en Portugal a la caída de la Unión Soviética ,
que abarcó los últimos dos meses de 1991. Políticamente, esos años pueden ser
pensados como una gran transición epocal del autoritarismo a la democracia. Las
concepciones hegemónicas de la ciencia política de la época coincidieron en
considerar la consolidación de las “democracias liberales” como el signo
definitorio del proceso. Sin embargo, hoy puede ser repensado este itinerario
mundial, con el panorama que dan los años transcurridos y a la vista de los
nuevos fenómenos asociados a la crisis del capitalismo global.
La grave crisis actual
ha llevado al pensamiento económico, social y político a remontarse a la
génesis del paradigma mundial que hoy está en crisis. Es un impulso intelectual
muy asociado a las experiencias políticas de colapsos nacionales atravesadas en
los últimos años: desde el diciembre argentino de 2001 (precedidos por un
crescendo crítico que pasó por México, Rusia, el sudeste asiático y Brasil)
hasta el actual impasse de la
Unión Europea a la que pocos analistas asignan posibilidades
de sobrevivir en sus actuales formas. Lo que está en crisis es una pauta
mundial de desarrollo que no es eterna y ni siquiera acompañó toda la historia
del capitalismo: tiene un claro punto de referencia histórico y está
sintomáticamente enlazada con la “tercera ola democrática”. Ese paradigma
mundial que ha sido llamado, sin ninguna inocencia y en procura de neutralizar
su carácter político, “globalización” no es otra cosa que la “autorevolución
del capital” (la expresión es
de Julio Godio) nacida justamente a mediados de la década del
setenta y convertida en práctica política mundialmente hegemónica a partir de
los triunfos de Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Hablamos de
la crisis de la stangflation en Estados Unidos y en gran parte del mundo
desarrollado, precedida por la suspensión de la conversión del dólar en oro y
por el auge de la especulación financiera alrededor del precio del petróleo,
posterior a la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente. Es el final del
capitalismo centrado en la producción industrial y con una fuerte intervención
estatal que dominaba al mundo desarrollado a partir del New Deal lanzado por
Roossevelt en los años treinta y la generalización de los llamados “estados de
bienestar” en Europa, a partir de 1945. Y es el comienzo de la hegemonía
económica del capital financiero –desterritorializado por naturaleza- cuyos
movimientos dejan de ser controlables en plenitud por los estados nacionales.
Desde el punto de vista cultural-ideológico es el mundo del neoliberalismo. El
mundo del ataque a los sindicatos, la decadencia de la “sociedad salarial” y la
erosión de los grandes partidos y movimientos políticos identificados con el
gran sujeto social del siglo XX, la clase obrera. La desregulación de los
flujos económicos mundiales, el auge del ethos individualista, el
debilitamiento de los estados y la centralidad de los medios de comunicación no
fueron el simple efecto de una modernización cultural ni pueden ser enteramente
explicados por la revolución tecnológica comunicativa que lo acompaña y lo
refuerza: es el resultado de una lucha histórica, de un combate por la hegemonía. Un
combate claramente ganado por los grupos de poder más concentrados que lograron
hacer de sus intereses y su cosmovisión, los intereses y la cosmovisión de
grandes mayorías sociales.
¿Se está sugiriendo
aquí que la reconquista de la democracia es un mero epifenómeno
“superestructural” de una revolución en la “base material” de la sociedad
mundial? No. Lo que se intenta decir es que un conjunto muy heterogéneo de
conflictos políticos por la libertad, desarrollados a lo largo del mundo
llevaron a un histórico derrumbe de los autoritarismos, pero que el tipo de
régimen sobreviviente tuvo las marcas no solamente de los proyectos puestos en marcha
por las rebeliones autoritarias, sino también de la naturaleza del nuevo patrón
sociopolítico mundialmente hegemónico. No es éste el lugar para hacer un detallado examen de
las peripecias de varios regímenes democráticos reconstituidos en esa época (desde
el Portugal de los militares reformistas-anticolonialistas hasta el impulso
democratizador de Alfonsín en la primera etapa de su gobierno) pero se puede
establecer la hipótesis de que el balance de fuerzas en las democracias
reconquistadas durante la “tercera ola” estuvo atravesado por el triunfo
mundial de un paradigma y por la impotencia de los reformistas para resistir y
transformar esas relaciones de fuerza. Así lo ilustra dramáticamente el reciente libro publicado
por el ex senador chileno Carlos
Ominami “Secretos de la Concertación”. Allí podemos encontrar
un balance ponderado de los años de gobierno de centroizquierda chileno desde
la caída de Pinochet; un balance que exhibe orgulloso los logros democráticos
de la Concertación pero testimonia, al mismo tiempo, los límites históricos de
un proceso que se fue alejando en su práctica de los sueños de sus impulsores.
En los países de
nuestra región, el ethos democrático sufrió una doble extorsión. La más visible
y poderosa fue la que provenía de un mundo que había cambiado sustancialmente
durante los años de las dictaduras y el terrorismo de Estado, en el antes
indicado sentido de la transformación capitalista a escala mundial. Pero
existía una suerte de autoproscripción, por parte de muchos cuadros políticos e
intelectuales que sufrieron la angustia de la derrota –que incluyó la
persecución, la tortura, el exilio y la muerte- y transmutaron esa sensación en
un explicable sentido de responsabilidad política para no contribuir a una
nueva situación de conflicto que habilitara nuevas tragedias políticas. La
palabra clave de los años ochenta fue “gobernabilidad”. Un término surgido en
el interior de la derecha intelectual durante la década del sesenta (sobresale
aquí también el nombre de Huntington) y que formaba parte de un sofisticado
debate con la izquierda que tematizaba los problemas del capitalismo “tardío”,
fue reconvertido en la típicamente latinoamericana clave de la estabilidad
política y la capacidad de evitar los golpes de Estado. Las fuerzas orgánicas
de una política de reformas profundas fueron neutralizadas y virtualmente
paralizadas (cuando no directamente cooptadas) por un discurso que asociaba el
conflicto con el peligro de una nueva situación autoritaria y el desafío a los
poderes globalmente constituidos con la certidumbre de un aislamiento respecto
del “mundo global”.
La doble extorsión era
también la forma que adoptaba una doble derrota histórica, la de las
revoluciones en América del Sur y la de los frutos de procesos revolucionarios
inspirados en análogas hojas de ruta, bajo la forma de un “socialismo”
burocrático, autoritario y sin atractivo político alguno. No se temía solamente
por una nueva derrota. Se desconfiaba también de una eventual “victoria”,
cuando la estación terminal del problemático recorrido había mostrado el más
estruendoso fracaso histórico.
Hoy la cuestión no tiene por qué reducirse a la aceptación
del statu quo o la resurrección de los muertos políticos de hace veinte años.
No se trata de regresar a los tiempos en que la democracia era considerada una
cáscara formal e hipócrita. Lo que hoy aparece posible es interrogarse sobre la
cuestión democrática. Internarse en ese decálogo hermético que reduce a la
democracia a una tecnología procedimental claramente codificada. Los nuevos
tiempos –los de las transformaciones en la región, los de la crisis europea y
mundial- nos permiten y nos convocan a un replanteo de la cuestión democrática.
En Europa, la
democracia está en una profunda crisis. Es una crisis orgánicamente ensamblada
con otra crisis, la de los estados nacionales. Más allá de los sueños
noventistas de una globalización política democrática –sueños que llegaron al
desvarío del “estado mundial”, lo cierto es que la única sede históricamente
conocida y comprobada de la soberanía popular es el estado nacional. No todos
los estados nacionales –supo decir Habermas- son democracias, pero todas las
democracias conocidas residen en un estado nacional. El estado nacional es la
sede central de los derechos y el ámbito de la participación y la ciudadanía. La
actual degradación de los estados nacionales europeos, envueltos en las redes
tecnoburocráticas de la Unión, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Nacional,
es, al mismo tiempo una degradación de la democracia. Pueden
los españoles, italianos, griegos, portugueses y otros elegir un gobierno del
signo que quieran; pero las decisiones fundamentales sobre su futuro no las
tomarán esos gobiernos ni las deliberarán esencialmente sus representantes.
Vendrán elaboradas desde afuera. Esa situación ha terminado por envilecer los
sistemas de partido que fueron colocados como ejemplos por toda la politología
de los últimos sesenta años: en Europa, derechas e izquierdas “compiten” en las
elecciones para aplicar, después en el gobierno, más o menos las mismas líneas
fundamentales. Los mismos electorados están sometidos al chantaje del caos para
el caso de que gane una fuerza que, aun tímidamente, se atreva a cuestionar la
fatalidad del continuismo.
Conviene que las
fuerzas partidarias de las transformaciones populares tomen la iniciativa en
materia democrática. Que no estemos a la defensiva frente a una derecha que
articula discursivamente a la democracia con el respeto irrestricto por las
garantías al capital, a las relaciones armoniosas con los países poderosos del
mundo aún a costa de nuestros intereses y particularmente de los intereses de
los sectores más débiles de nuestra sociedad. La democracia es, ante todo, el
gobierno de las mayorías. Con plenitud de derechos de las minorías, pero
gobierno de las mayorías. A la democracia no le hace falta el adjetivo
“popular” porque es popular por etimología: significa ni más ni menos que
“gobierno del pueblo”. La democracia es también un término polémico: ¿significa
una suma de derechos individuales a invocar “al Estado” o “contra el Estado”, o
un ámbito de construcción de identidades, de lenguajes, de experiencias
plurales y al mismo tiempo comunes? ¿es la democracia un “medio” para conseguir
el bienestar material de la mayor cantidad de gente posible o una experiencia
de convivencia capaz de controlar y reducir las desigualdades y de crear un
espacio de integración social accesible a todos?
Acaso haya llegado el
momento de interrogar a esta “tercera ola” de la democratización en el país, la
región y el mundo. El momento de enfrentarla cara a cara con el universo social
y cultural en el que nació y se desarrolló. A deshacer la articulación
históricamente constituida de la democracia con el discurso liberal de la
soberanía irrestricta de los mercados para reconstruir su articulación original
y ciertamente problemática con la soberanía popular. Tranquilamente se puede
admitir que la soberanía popular sea un mito. En ese caso también lo son la
democracia y los derechos humanos…y ¿por qué no el mercado? No hay necesidad
(ni posibilidad) de “desmitificar” nuestra vida política en busca de certezas
positivas acerca de lo que los conceptos “son”. Más bien, será la práctica
transformadora la que pueda disputar el sentido de los mitos. Solamente desde
la afirmación de la soberanía popular en el espacio nacional-estatal puede
avanzarse hacia un mundo integrado, apoyado en los procesos de cooperación
regional, justo, democrático y pacífico.
*Politólogo
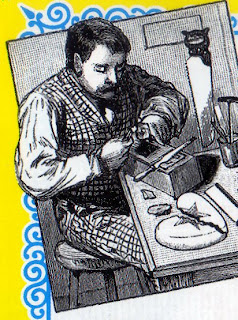

No hay comentarios:
Publicar un comentario
comentarios